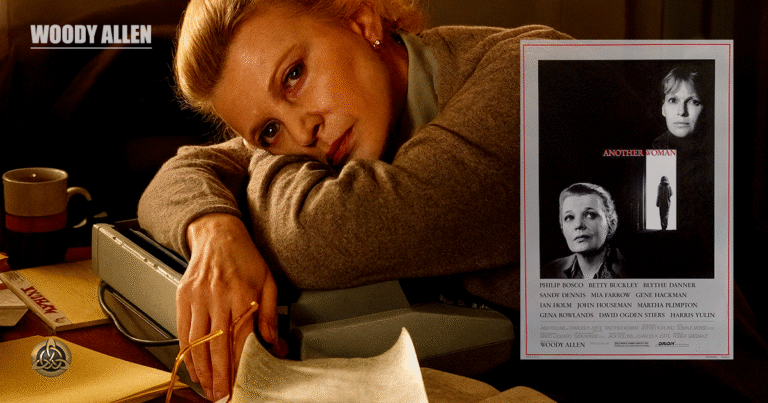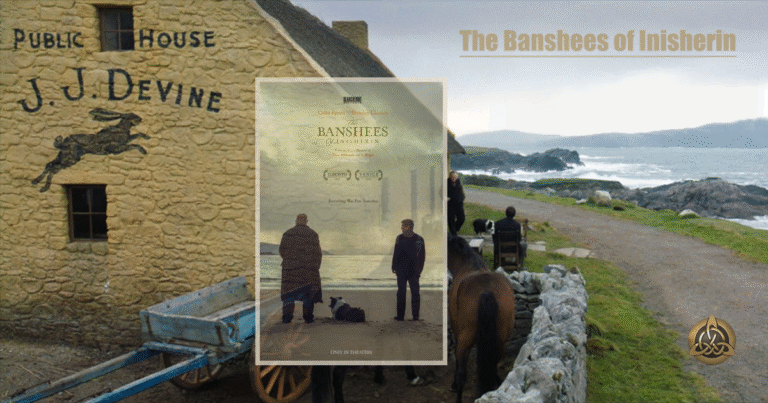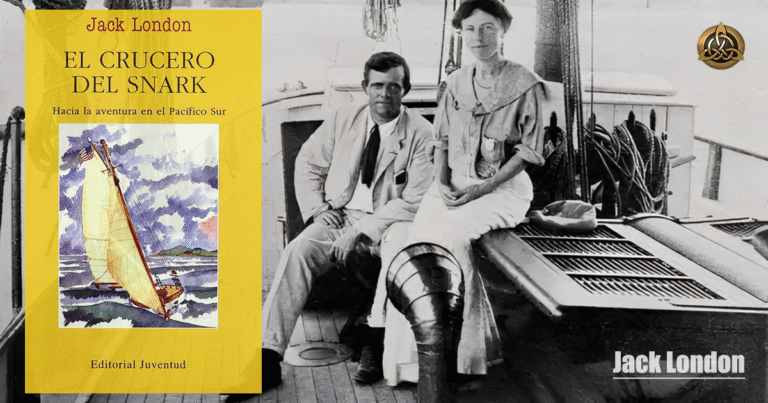EL CAZADOR | THE DEER HUNTER
El Cazador, la herida invisible de Vietnam
Pocas películas han retratado con tanta crudeza y ternura el precio de la guerra como El Cazador (The Deer Hunter, 1978). Más que una historia bélica, es una elegía sobre la amistad, la pérdida de la inocencia y el impacto devastador de Vietnam en una pequeña comunidad obrera de Pensilvania. Desde su estreno, se convirtió en una obra clave para entender no solo el cine estadounidense de los 70, sino también las cicatrices culturales de toda una generación.
Narrativa y estructura
La película se articula en tres actos muy definidos. Primero, la vida antes de la guerra, la boda interminable, el trabajo en la acería, la caza como rito iniciático. Después, la brutalidad de Vietnam, con la ruleta rusa como metáfora del sinsentido bélico. Finalmente, el regreso, los traumas, la dificultad de volver a ser los mismos y la nostalgia de una inocencia perdida.
Ese regreso roto conecta con la realidad de muchos conflictos actuales, desde Ucrania hasta Oriente Medio, donde comunidades enteras deben recomponerse tras años de violencia. Igual que en la película, la verdadera tragedia no siempre se libra en el frente, sino en el retorno a una normalidad que ya no existe (si hemos cambiado nosotros, todo ha cambiado).

Estilo visual y sonoro
La fotografía de Vilmos Zsigmond contrapone el gris industrial de Pensilvania con la desmesura tropical de Vietnam. Cada plano subraya la fragilidad de los personajes frente a un mundo que los desborda. La música, con la inolvidable Cavatina de Stanley Myers, añade una capa de melancolía que se ha quedado grabada en la memoria de varias generaciones de espectadores.
Hoy, en un panorama bélico marcado por drones, misiles de precisión y guerra electrónica, este contraste visual adquiere nuevas lecturas. Mientras la violencia actual es cada vez más tecnológica y distante, El Cazador nos recuerda la dimensión profundamente humana del trauma, rostros, gestos, silencios que hablan más alto que cualquier explosión.
El Cazador, Apocalypse Now y Platoon
Aunque las tres películas se consideran esenciales para comprender la representación de Vietnam en el cine, sus enfoques son muy distintos.
El Cazador centra su mirada en las consecuencias íntimas y sociales, una comunidad obrera que vive la guerra como una fractura existencial.
Apocalypse Now, en cambio, es un viaje surreal y alucinado hacia la locura y la deshumanización. Francis Ford Coppola retrata la guerra como un descenso al infierno, un escenario casi mitológico.
Platoon adopta un tono más realista y autobiográfico. Oliver Stone, veterano de Vietnam, ofrece un relato directo de la experiencia del soldado raso, la jungla, las tensiones entre compañeros, el choque brutal de moralidades dentro del propio ejército.
Las tres visiones, complementarias, muestran el alcance de Vietnam como herida cultural, lo íntimo, lo alucinado y lo colectivo. Hoy, mirando las guerras abiertas en 2025, esas dimensiones siguen vigentes. Los conflictos siguen rompiendo familias, desatando descensos a la locura y generando memorias colectivas que perduran décadas.
Una mirada desde la juventud digital y la mujer actual
Si en los años 70 los jóvenes eran enviados a Vietnam casi sin preparación psicológica, hoy la situación es mas compleja. Los jóvenes de entre 18 y 30 años —nativos digitales, marcados por la inmediatez de la información y por una cultura global que idealiza la paz, la movilidad y la conexión— probablemente no están preparados para asumir mental y vitalmente la crudeza de un conflicto bélico prolongado.

Las redes sociales han hecho visible en modo virtual el horror casi en directo, imágenes de Ucrania, Gaza o Sudán circulan sin filtro. Esto genera un doble efecto por un lado, una mayor conciencia y rechazo a la guerra, por otro, un “trauma vicario”, un desgaste psicológico y emocional, expuestos de forma indirecta a las experiencias traumáticas que los golpea y sobre el que se proyectan y que los lleva en ocasiones a la ansiedad, depresión, irritabilidad, manifestado en aspectos emocionales, cognitivos y físicos. Los jóvenes actuales están más sensibilizados frente a la violencia, pero también son más frágiles en términos de resiliencia emocional, acostumbrados a un mundo donde los conflictos se ven en pantallas, no se viven en carne propia y se dispone de todo tipo de facilidades en su entorno.
En contraste con los personajes de El Cazador, que intentaban recomponer su vida desde el silencio, los jóvenes de hoy pueden narrar su experiencia casi en tiempo real, compartida y amplificada. El resultado, sin embargo, sería muy parecido, cicatrices profundas, difíciles de cerrar, y una comunidad con familias marcadas por la ausencia de los que no regresan.
En 1978, las mujeres en la película aparecen solo como sostén emocional, ajenas al frente. Hoy la realidad es diferente, en la mayoría de los ejércitos occidentales, miles de mujeres participan en primera línea, expuestas al mismo estrés que sus compañeros. Su presencia ha transformado la narrativa militar y cultural, aunque no sin retos añadidos, romper estereotipos, demostrar constantemente su valía y lidiar con riesgos específicos.
Si El Cazador se rodase hoy, probablemente incluiría también sus historias, mujeres que cazan, que luchan, que regresan con cicatrices invisibles. La guerra ya no es un relato exclusivamente masculino.
¿Está la sociedad de hoy preparada para dejar ir a sus hijos a la guerra?
En los años 70, los padres de los jóvenes enviados a Vietnam debían aceptar la partida en silencio, en un contexto cultural donde el deber patriótico pesaba más que el miedo. En 2025, la pregunta se vuelve más inquietante, ¿están los padres actuales, muchos de ellos millennials, preparados para ver a sus hijos de la generación Z partir hacia un frente de guerra? ¿Siguen existiendo en padres e hijos creencias y emociones vinculadas al deber patriótico? ¿Cuentan los políticos actuales con la credibilidad necesaria para movilizar a una población que, mediante el voto, sostiene su permanencia, y embarcarla en un conflicto bélico?
La respuesta es compleja. Las familias de hoy viven en sociedades mucho más individualizadas y desestructuradas, matrimonios con mayor fragilidad, hogares monoparentales, jóvenes más conectados globalmente pero con menos anclaje en tradiciones de obediencia o disciplina militar. La idea de enviar a un hijo o una hija a combatir resulta casi incompatible con los valores predominantes de bienestar, autocuidado y realización personal.
Lo mismo ocurre con los vínculos de pareja. En El Cazador, las mujeres esperan en casa y cargan con el silencio. Hoy, en cambio, muchos maridos y esposas deben afrontar que su pareja pueda ir al frente, sin que el rol de género sirva ya como barrera. La igualdad conquistada en la vida civil también significa igualdad en la posibilidad de ser enviados a una guerra.
El contraste es brutal, mientras que el filme mostraba una comunidad que aceptaba resignada el sacrificio de los suyos, la sociedad actual probablemente reaccionaría con rechazo, incredulidad e impotencia como en algunos casos ya podemos ver. Las guerras de este siglo, por tecnificadas y lejanas que parezcan, siguen teniendo el mismo precio, ausencias, duelos, familias fracturadas.
Quizá ahí radica la vigencia de El Cazador, en recordarnos que ninguna generación —ni las de ayer ni la de hoy— está realmente preparada para perder a sus hijos en un conflicto armado.

Voces de la crítica especializada
“Una de las películas más intensas y conmovedoras jamás rodadas sobre la guerra y sus cicatrices. El trío De Niro–Walken–Streep marca un hito en la historia del cine.”
— Roger Ebert, Chicago Sun-Times
“No se trata de Vietnam, se trata de América. Una radiografía de cómo el conflicto desgarra comunidades enteras, filmada con la potencia de una elegía.”
— Pauline Kael, The New Yorker
“Una obra monumental que oscila entre la épica y la intimidad. Cimino alcanzó aquí su cima, conjugando emoción, crudeza y lirismo cinematográfico.”
— Vincent Canby, The New York Times
Ficha técnica
Título original: The Deer Hunter
Título en español: El Cazador
Dirección: Michael Cimino
Guion: Deric Washburn (historia de Michael Cimino, Louis Garfinkle y Quinn K. Redeker)
Música: Stanley Myers (Cavatina, interpretada por John Williams)
Fotografía: Vilmos Zsigmond
Año: 1978
Duración: 183 minutos
Reparto principal: Robert De Niro, Christopher Walken, Meryl Streep, John Cazale, John Savage, George Dzundza
País: Estados Unidos
Premios: 5 Premios Óscar (Mejor Película, Director, Actor Secundario —Christopher Walken—, Montaje y Sonido).
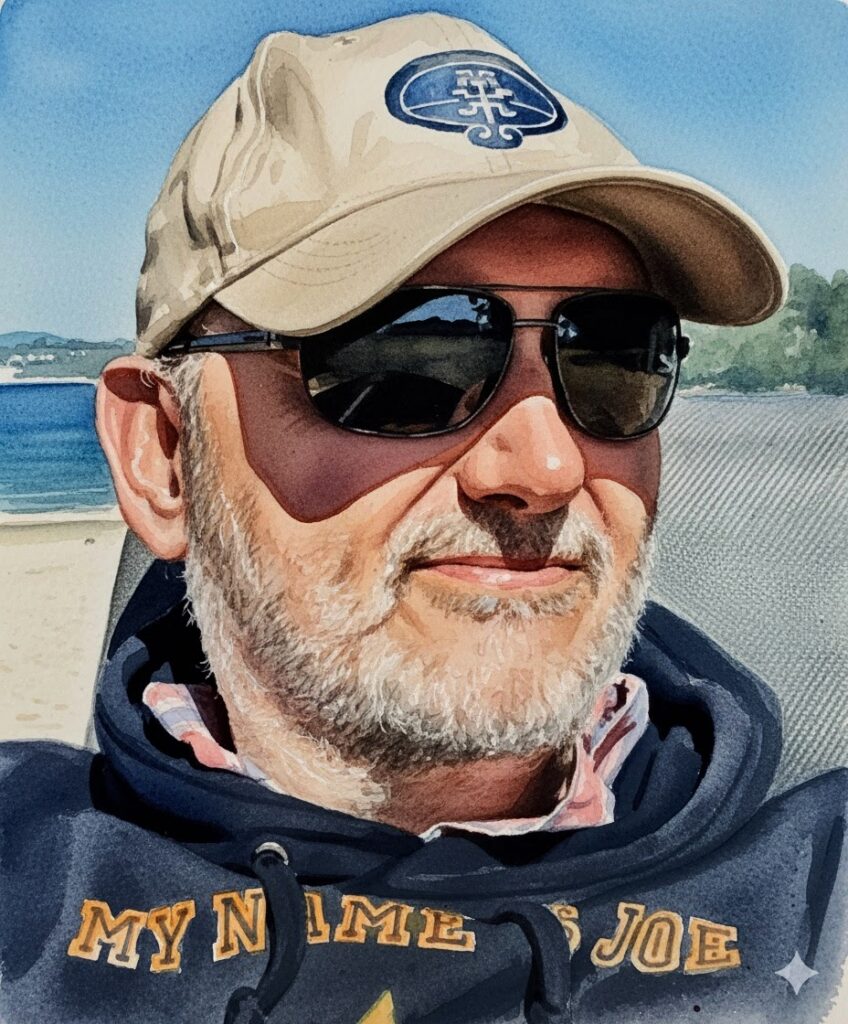
‘CON ALMA DE CINE’
RESEÑAS DE CINE | EDUARDO ARTABRIA